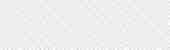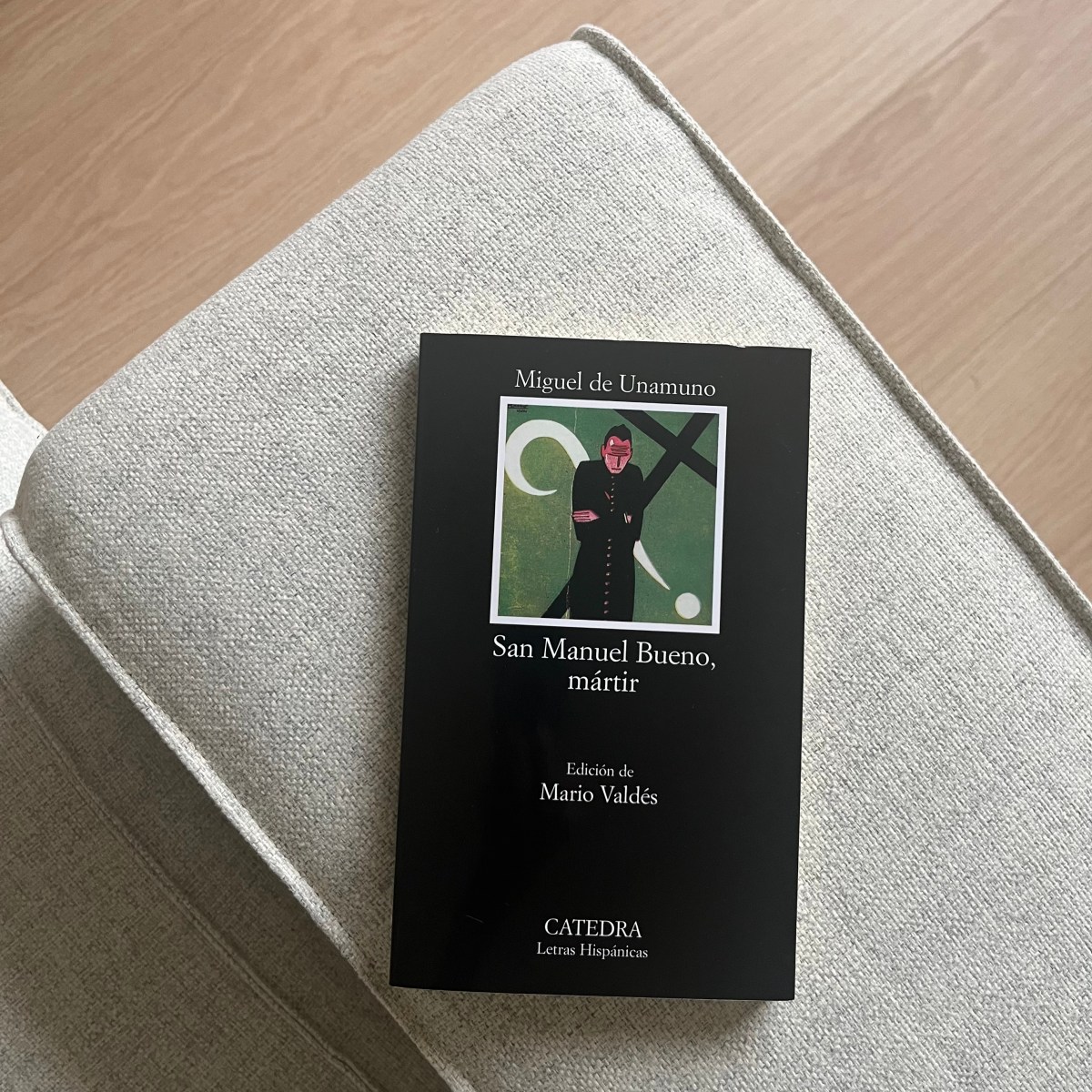¿Primero la mentira que la verdad y primero la verdad que la paz?
Ya conocía la obra de Unamuno, pero no me animé con ella hasta que no la leí citada en la última novela de Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo (recientemente reseñada en este blog). Hay veces que unos libros llaman a otros, y a mí Cercas me trajo de la mano al ilustre Rector -y recientemente Honoris Causa- de la Universidad de Salamanca. Dice Cercas que esta novela de Unamuno le causó un cataclismo, “me armé tal lío con la novela de Unamuno que casi de un día para otro dejé de ser católico y me entregué al alcohol, el tabaco y el desenfreno; no contento con ello, en los meses que siguieron leí todos los libros de don Miguel, lo que acabó de sumirme en una frenética etapa de confusión mental de la que todavía no he salido. Así fue como dejé de leer solo en busca de entretenimiento y empecé a leer en busca de conocimiento, o de una mezcla de ambas, de placer y utilidad; es decir: así fue como aprendí a leer”. Pues con este percal, a ver quién iba a ser el guapo que no fuese corriendo a una librería a comprar la novela causante de esta catarsis… Unamuno escribió esta novela en 1930. Se publicó por primera vez en 1931 en la revista La Novela de Hoy, y por Espasa-Calpe, en 1933, en su forma definitiva. La edición que yo he leído es la de Cátedra, original de 1979, aunque la mía es de 2024 (la 44ª edición). La novela está considerada como su testamento espiritual, que es tanto como reconocer que la duda es la base de la vida, de la existencia y de la ciencia. Veamos de qué trata la novela.
San Manuel Bueno, mártir narra la historia de un sacerdote, Don Manuel, párroco de un pueblo llamado Valverde de Lucerna, quien ha perdido la fe pero finge creer para llevar consuelo a sus feligreses. La narradora, Ángela Carballino, relata cómo Don Manuel, a pesar de su propia duda existencial, transmite esperanza y vive una vida ejemplar, ganándose la fama de santo. Unamuno no dividió su novela en capítulos, sino en veinticinco fragmentos que algunos críticos denominan secuencias. Los veinticuatro primeros constituyen el relato de Ángela, y el último -no se avisa del cambio- es una especie de epílogo del autor. Siendo Ángela la única fuente de información, se interpone entre los hechos y el lector. No se trata de un narrador omnisciente, sino de un testigo parcial, y al lector le incumbe la tarea de separar el puro relato de su dramatización. Además de testigo, la narradora es partícipe en la acción, de ahí que dudemos de la veracidad de los hechos narrados. El tiempo y el espacio aparecen indiferenciados y los límites entre la realidad y la ficción quedan confundidos. Señalan los expertos que esta diversidad de perspectivas, esta buscada confusión de realidad y ficción, de sueño y vigilia, engarza por un lado con la mejor tradición de la literatura del Siglo de Oro, y por otra parte anuncia algunos de los rasgos configuradores de la novela moderna.
La novela muestra un espacio no descriptivo en el que se asientan los símbolos clave de la dialéctica entre fe y duda. Don Manuel asume esta lucha y se convierte en mártir en tanto toma sobre sí la duda y la sufre por toda la comunidad que, sumida en el engaño, avanza cohesionada por esa supuesta verdad no cuestionada. Mario Valdés, editor de esta edición de Cátedra, explica que Don Manuel personifica “la cruz del nacimiento [-este paréntesis es mío– así lo señala el propio Manuel al final de la obra cunado recurre a Calderón de la Barca para defender que “el delito mayor del hombre es haber nacido”] al estar situado entre la fe y la duda de su pueblo. Esta personificación le hace no solamente santo, sino mártir, porque toma la duda y la sufre por todos”. Esto se ve claramente en una conversación con Lázaro, “La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella (…) Yo estoy aquí para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirían” y en el mismo discurso, reconoce que su religión “es consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío”. Y hay un tercer consuelo, para el lector. El lector sabe que la memoria de Don Manuel ya es eterna, porque está escrita. Señala Mario Valdés, “la narración de Ángela está estructurada como un evangelio (…) Ángela, como narradora evangelista, es a la vez hija espiritual de Manuel y madre de su victoria sobre el olvido. Su evangelio, sus palabras escritas, ganarán la inmortalidad para Manuel”. Menos mal. Todos necesitamos que la palabra de Don Manuel no muera, que los que conozcan la verdad se duelan con ella y nos dejen a los demás, pobres infelices, disfrutar de nuestra ignorancia. Me encantaría poder preguntar a Unamuno dónde sitúa a los profesores en esta disyuntiva. Quizás para eso tenga que leer De la enseñanza superior en España, publicado en 1899, y disponible en este enlace y en este. Los buenos libros dejan más preguntas que respuestas y dejan la necesidad de leer más antes que la satisfacción por haber leído. Esto pasa con Unamuno. Y ya estoy pensando en cuál será la siguiente novela suya que lea. Y ya estoy intentando consolidar un razonamiento útil que conecte la verdad del párroco con la verdad del docente y ambos roles con la necesidad de ilustrar a la masa. Quizás Manuel Bueno no sea un mártir, tan solo un cobarde, un farsante y un desertor del compromiso con la verdad. Tengo que pensarlo mejor, ¿cómo lo veis vosotros? Os dejo pensando.
¡Nos vemos en la próxima reseña!