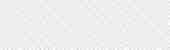“Es la era del fármaco y no nos importa si el cielo está gris, o si cae nieve infectada”.
Entrevista a Franco Andrés Bedetti: El eco de la poesía en el cuerpo y el lenguaje
Franco Andrés Bedetti nació en Casilda, Santa Fe, Argentina, en 1993. Poeta, editor y Profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario, su trayectoria lo ha llevado a explorar la literatura desde múltiples perspectivas. En el ámbito académico, profundizó en la obra de Charles Baudelaire con su investigación “La Potencia de la Fascinación”, presentada en el “I Encuentro de Estudios Latinoamericanos sobre Otras Literaturas”. Además, desempeñó roles de docencia y adscripción en cátedras de Literatura Europea y Iberoamericana en la Universidad Nacional de Rosario, lo que evidencia su sólido compromiso con el estudio crítico de las letras.
Bedetti debutó en la poesía con Pan, un poemario que recibió una mención en el concurso “Felipe Aldana” (2013), marcando el inicio de una obra que combina sensibilidad y rigor. Su capacidad para transitar entre géneros quedó patente con su nouvelle inédita Lobotomía, reconocida en el concurso “Manuel Musto” (2014). Con libros como La era del fármaco (2018) y Libro Desierto (2019), Bedetti ha construido una voz poética que indaga en los límites del cuerpo, el lenguaje y la memoria.
Su labor como editor también destaca, habiendo fundado Editorial Peregrinatur junto al chileno Gonzalo Geraldo, además de dirigir la revista digital Mía en mí / Miami. Su poesía y pensamiento crítico han cruzado fronteras, siendo publicados en diversas revistas de Argentina, México, Perú y Chile, y presentado en festivales internacionales como el “Tercer Festival de Poesía La Chascona” de la Fundación Pablo Neruda.
En esta entrevista Franco Andrés Bedetti dialoga sobre sus raíces, su trayectoria y su particular visión de la poesía como una experiencia vital, corporal y cultural. Una conversación que promete abrir ventanas al mundo interior de un poeta en constante movimiento allende la cordillera.
¿Recuerdas cuál fue el primer poema que leíste y te hizo querer escribir?
En mi infancia, El Cisne, de Ruben Dario, en la edición de Anteojitos, en la tan noventera “Biblioteca de Oro”. Recuerdo todavía la sensación de fascinación por la forma y la rima, sin entender nada todavía de la diatriba poética, el posicionamiento estético e histórico que el poema asume en el canon latinoamericano. Todo eso lo fui sabiendo muy después, a medida que me fui convirtiendo en un lector y que fui transitando diferentes espacios de formación.
¿Qué lugar ocupa tu ciudad natal, Casilda, en tu imaginario poético?
Creo que Casilda está más presente en Lobotomía, mi primera nouvelle. En sus páginas se puede buscar y encontrar la Casilda de las cuatro plazas y el sol radiante, la Casilda de mi juventud, de mi grupo de amigos. Cuando escribí Lobotomía -su primer bosquejo- tenía 17 años, es decir, todavía no me había ido a vivir a Rosario, la terminé en Rosario, durante mi primer año de universidad. La nouvelle también tuvo una etapa en la que participó de un grupo, en el que entre 4 amigos nos juntábamos a comer asado en Casilda o en Rosario, y debatíamos -previa lectura- modificábamos, criticábamos, buscábamos cómo mejorar nuestras novelas. Ese grupo se autodenominó Puma Styling, tomando su nombre del Puma que está en la plaza de los juegos -una de las famosas cuatro plazas de Casilda-, lo integraban: Beatriz Vingnoli, Pablo Bigliardi, Nicolas Doffo y yo. El Puma Styling se proclamó Cartel Literario. Lo sostuvimos unos años. Fue una muy buena experiencia. Para no extenderme demasiado, diría que más que en mi imaginario poético habría que buscar en Lobotomía el lugar que Casilda ocupa en mi escritura.
Baudelaire fue central en tus estudios académicos. ¿Cómo dialoga su obra con tu poesía?
Respondería qué, en La era del fármaco, mis investigaciones sobre la alegoría en Baudelaire evidencian una clara influencia en mis poemas, aunque -quizás- más que influencia se trata, creo yo, de una decisión estética intencional, de una elección. Un ejemplo es el uso reiterado de las mayúsculas para resaltar los conceptos que concatenados construyen la alegoría en cada caso. Es si se quiere, un préstamo formal que yo tomo y uso a discreción.
Entre tus influencias, ¿hay alguna voz contemporánea que sientas especialmente cercana?
Me resultan cercanas las voces de Yamil Dora, Felix Leonel Peralta, Fidel Maguna, pero es una cercanía no tanto de la voz poética en sí, sino más bien, una cercanía en tanto lugar de enunciación, voces que del margen migran hacia el interior de la poesía.
Pan, tu primer poemario, obtuvo reconocimiento en Rosario. ¿Qué lecciones te dejó esa experiencia inicial?
Pan fue mi primer poemario y fue también el cierre de un largo proceso creativo: las influencias de Gelman, Machado, Neruda, mucho Cerati, mucho Spinetta, mucho The Cure, mucho british Pop (sobre todo Blur), mucho grunge (demasiado Nirvana), y también la búsqueda más clásica, más barroca, la omnipresencia incluso en su ausencia del soneto, en todas sus formas: Petrarca, Dante, Sor Juana, Góngora, Quevedo, Shakespeare, Rubén Darío, etcétera. En Pan -se podría decir- que está toda la carga del yo lírico que en La era del fármaco es otro, un yo poético que se distancia y desde ahí observa y habla (y quizás canta, pero en tono bajo, como susurrando, o tarareando, o mejor, silbando). El yo poético de Pan vivió y habitó la idílica Casilda, mientras que el yo poético de La era del fármaco, vivió –y quizás siga viviendo como un espectro, quién sabe, en Rosario–. Como lección me dejó la certeza que se quiera o no, sean poemas antologados o un poemario conceptual, los poemarios suelen enmarcar procesos tanto de escritura y lectura como de vida, y quizás se trate de simplemente acompañar esos procesos en la escritura, pensando desde Deleuze se podría decir que es la vida la que se escribe en el acto mismo de inscribirse, de vivirse.
¿Qué diferencia hay entre el proceso de escritura de Pan y el de La era del fármaco o Libro Desierto?
Pan es el poemario que condensa la escritura desde mis primeros poemas en la infancia que recuerdo haber llamado Fan, hasta los poemas escritos durante la adolescencia. Durante mi primer año de universidad corregí el libro, pero la mayoría de los poemas fueron escritos durante los últimos años de escuela secundaria. En Pan se ve claramente un yo lírico, que quiere declamar, en cambio, en La era del fármaco, hay una búsqueda por cambiar la posición del yo poético: que ya no sea el centro una voz lírica, sino la voz de un observador, que denuncia, pero no lo hace desde la declamación romántica, sino desde cierto escepticismo decadente.
Por su parte, Libro Desierto se desmarca doblemente tanto de Pan como de La era del fármaco en el hecho de que la voz poética está dividida en los diferentes personajes que integran la antología ficticia en la que consiste el libro. En Libro Desierto las influencias también cambian, y entra en juego la metaficción, el uso de heterónimos, la creación de mundo. Mencionaría a Macedonio Fernández, Vladímir Nabokov (más que nada Pale Fire), Miguel de Unamuno, Enrique Vila-Matas, Fernando Pessoa, Leónidas Lamborghini, el chileno Juan Luis Martínez, Edgar Lee Masters. Todos esos nombres combinados también con algunos de los preocupados por el “ser de la cosa”, sobre todo Francis Ponge y Wallace Stevens.
Tu poesía parece abordar lo físico desde una perspectiva intensa, como en La era del fármaco. ¿Qué significa el cuerpo en tu obra?
La era del fármaco es una voz que desde una especie de realidad cyberpunk, desde una especie de escenario post-apocalíptico, denuncia la brutalidad de la industria farmacéutica de ayer, de hoy y de mañana. Hay en La era del fármaco el señalamiento de un exceso de intervención farmacéutica en el cuerpo social, el poema señala la mercantilización de los placebos y de las curas. El mundo de La era del fármaco, nuestro mundo, es el mundo que después de haber transitado dos guerras mundiales, parece estar al borde de entrar en la tercera y no hace nada para evitarlo, lo desea, lo promulga, lo alimenta. En este sentido, en un artículo Beatriz Vignoli sugiere el carácter prefigurativo que el libro tiene respecto de la pandemia, en la cual el fármaco como summum semántico pasó a un primer plano, y de golpe todos terminamos hablando de Pfizer, Sputnik, Sinopharm. Se podría decir, quizás, que La era del fármaco prefigura -más que la pandemia en sí- la guerra de los laboratorios, esa especie de neo-guerra fría que propició la carrera por ver quién tenía primero la vacuna, y su correlación en la sociedad: la señora que decía: “Yo la china no me la pongo ni loca! Y la rusa tampoco!”, ese sector de la sociedad que solo quería Pfizer y que hoy aplaude los besos y los abrazos de Elon Musk con Milei.
El yo poético que encarna la voz de La era del fármaco tiene, por lo menos, dos momentos en los que expresa la precariedad del cuerpo: es un cuerpo que “ya por tanta palabra abnegado necesita una muela nueva”, la denuncia agota, la palabra pesa. En la guerra de los laboratorios, el yo poético toma partido y se enfrenta a ellos, y en ese enfrentamiento su devenir es el devenir de un “robot-poeta”.
¿La enfermedad o la farmacología son metáforas, diagnósticos, o algo más en tu escritura?
Diría que la enfermedad y la farmacología son metáforas que evolucionan a emblemas, en el sentido del barroco alemán: hay una concatenación de metáforas que configura iconos, hay una simbología icónica que despliega un sentido: se va de la metáfora al concepto. En cambio, en la alegoría baudelairiana, no hay un emblema al que arribar a través de la alegoría, hay diferentes alegorías de la modernidad. En mi caso, diría que conviven ambas lógicas de la alegoría: la alemana y la baudeleriana. El mensaje de la alegoría es claro y preestablecido como en la alegoría barroca (“estamos en La era del fármaco”), pero las palabras que el yo poético decide resaltar, no están necesariamente “fijadas” o no están necesariamente asociadas a dicho mensaje, por eso el uso de las mayúsculas al estilo de la alegoría baudeleriana.
Como editor en Peregrinatur y director de Mía en mí / Miami, ¿cómo ha influido tu rol de editor en tu propia poesía?
La verdad es que cuando comencé con mis proyectos editoriales ya había escrito los tres poemarios y coincidió -o lo hice coincidir- con una especie de alejamiento de la escritura en general, pero sobre todo de la praxis poética. Hubo un momento en que sentí -exactamente en 2021- que no tenía nada para decir, y que no quería escribir más poesía. Sentí que la pulsión poética se me había ido, que la pulsión poética ya había tenido lugar en mí como pulsión de muerte y pulsión de vida y que se había alejado de mí en su totalidad. Lo sostuve durante cuatro años e incluso pensé que el poeta había muerto a manos del editor, que el editor lo había matado. Sin embargo, estaba equivocado o ahora la confusión es mayor, ya que el año pasado empecé a escribir un poemario en el que sigo trabajando.
¿Qué crees que es lo más importante que puede ofrecer un editor al lector?
El compromiso con la seriedad del trabajo de edición, la certeza de que detrás del libro que uno está leyendo hay un profundo trabajo de edición, cuidado y exhaustivo.
Has llevado tu poesía a festivales en México, Perú y Chile. ¿Cómo influyen estas experiencias en tu trabajo?
Creo que el intercambio con otros poetas y escritores siempre enriquece la experiencia de uno mismo, porque uno se trae -además de los momentos compartidos con los colegas- muchísimas lecturas para hacer. Recuerdo una vez que las lecturas me las traje en formato físico, no solo nombres de autores y títulos de libros de autores anotados en el celular o en alguna libreta, esa vez me traje seis anillados llenos de poemarios de poetas chilenos y peruanos recomendados por mi amigo Gonzalo Geraldo, quien muy amablemente me dejó hurgar en su biblioteca y me propuso ir a la Universidad de Chile a fotocopiar cuanto poemario yo quisiese. Y así fue que fuimos a la Universidad de Chile y fotocopié poemarios de Hinostroza, Blanca Varela, Enrique Verástegui, Cesar Calvo, Elvira Hernández, Diego Maquieira, Mario Montalbetti, y varios más que ahora no recuerdo. En consecuencia, considero que las experiencias de viajes, a diferentes festivales, es determinante ya que de todas ellas suelo traerme una lectura que tarde o temprano, de una u otra manera, se integra al texto de mis lecturas, y en otra etapa, en otra elaboración, al de mi escritura.
Si solo pudieras dejar 5 poemas tuyos para las generaciones futuras, ¿cuáles serían?
1.
Sube la fiebre, y subo esa escalera
que tiene un ESCALOnFRÍO para mí.
Suben las frazadas, sube el encierro,
sube la tontera, y este vómito barroco
QUE de tal tiene nada QUE no es poco;
subo al vagón Bagó tren moderno,
después de haber ido al Sinaí
a hablar con un matriculado-cura-enfermos.
de Pan (2013).
2.
I
Si nuestras cabezas no explotan,
si logramos maniobrar la sangre,
si nos venden analgésicos,
si cuidamos las formas,
la cajita musical seguirá sonando
y la bailarina girará el tiempo
que los astros necesiten
para continuar sus pasos.
Si aún se tuviese
ciega fe en la magia,
le pediría a las palabras
una humilde demostración;
si la existencia no es este cascote
contra un ejército de paredes reventando;
si las puertas abriesen de cara al canto.
II
Veo una luz pero no con mis ojos,
inmediatamente después el estallido:
otra vez luz de nuevo el fogonazo previo,
el ruido inmenso de nuevo.
III
El canto llega y anida
en lo indescifrable,
en un bote de arena
que se deshace
mientras intenta
flotar donde no sirve:
flotar en la tierra.
Quizás terminemos
siendo cosa u objeto,
un barato florero oriental
de feria americana,
un cenicero inundado:
colillas como barcos,
cenizas como agua.
de La era del fármaco (2018)
3.
(Tierra)
Diré entero lo que a Marzo toca;
la Chicharra en el jardín del frente,
repiqueteando bombos en mi mente
quiere evitar convertirse en Roca.
Todo aquello que el verso enfoca,
es el dolor del Insecto Carente,
que sujeto a la Nada Iridiscente,
en esfuerzos por vivir se desboca.
Pero soneto de gesto manido,
no tienes gota de gracia en tu canto,
ni al Insecto le haces de Nido.
Lo que a Marzo le toca es Llanto:
una mala traducción del zumbido,
cuando Otoño despliega su encanto.
4.
I
“Moloch whose mind is pure machinery!
Moloch whose blood
is running money! Moloch whose fingers are
ten armies!
Moloch whose breast is a cannibal dynamo!
Moloch whose
ear is a smoking tomb!”
Howl II – Allen Ginsberg.
En la era del fármaco
no me excita tu tecito new age
ni que escuches Wagner
con asombro cataléptico.
En la era del fármaco
se construyen monumentos
−literalmente viscerales−
al gran pastel de químicos
que ahuyenta a la muerte
con tabletitas bañadas en aluminio;
instalando cámaras en cada órgano
y un zumbido que aqueja
tan sólo con el tacto.
Es la era del fármaco
y no nos importa si el cielo está gris,
o si cae nieve infectada.
Es la era del fármaco
y del sol, si aún existe,
nos protegerán las pastillas,
reanudando el ciclo del reptil.
En la era del fármaco
se necesitan camiones llenos de estómagos
y androides que escupan recetas,
en los rostros de la gente que camina la calle,
buscando la gema mística y poderosa
que alucinan:
“se encuentra en alguna parte
del mundo no televisado”.
En la era del fármaco
nos devolvemos Hiroshima
y en los campos del recuerdo
sembramos analgésicos.
5.
I
Un montón de Ojos Amontonados
crean el Desierto,
y no se engañen,
no hay Ciudad.
Puro Desierto:
un montón de Ojos del Universo
viéndose a sí mismo.
II
En el Desierto hay Antenas Invisibles
que trazan con sus ondas electromagnéticas,
en el cielo que la fiebre confunde con el Mar,
Ñandutíes hechos de nubes que nunca llueven.
En el Desierto hay Antenas Invisibles
que glosan la Esperanza del Escarabajo
perdido en la certeza de la Inmensidad,
sostenido en la fe en sus túneles de Arena.