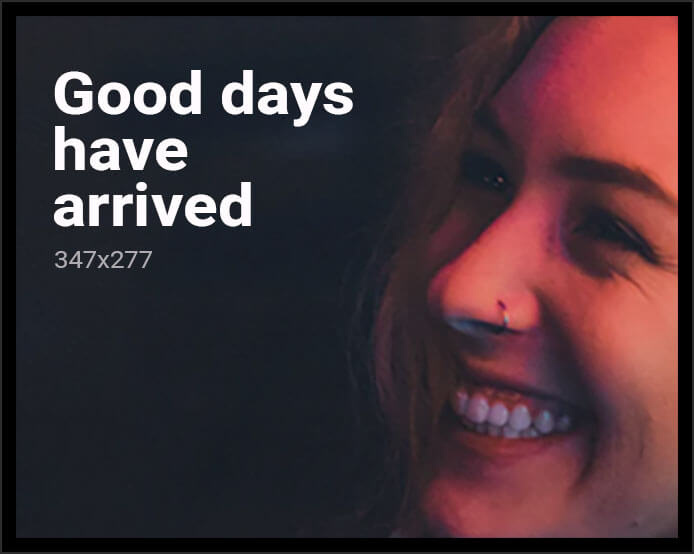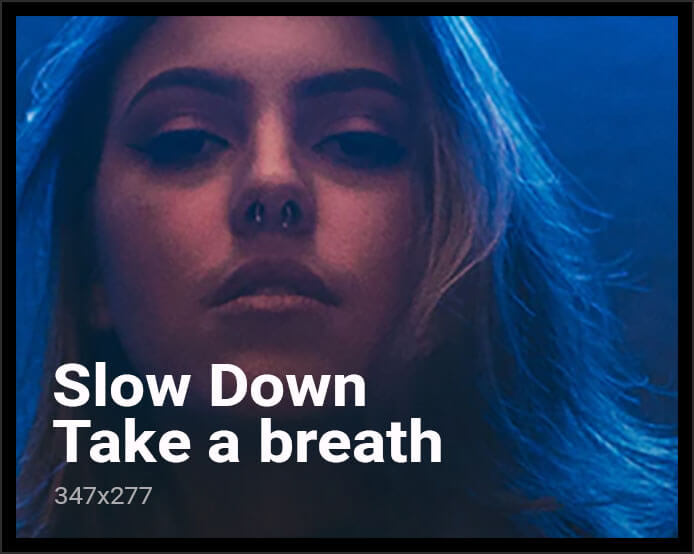Las luces de La Riviera se apagan. Son las nueve en punto. El murmullo del público se disuelve en silencio, ese silencio que solo precede a algo importante. En el escenario, una pequeña hoguera eléctrica ilumina el lado derecho, proyectando un resplandor cálido que rompe la frialdad del espacio, como si el músico australiano nos invitara a cenar en su campamento improvisado. Frente a ella, una loop station espera para grabar y superponer las capas de sonido que serán la columna vertebral del espectáculo. Al otro lado, la batería se llena de campanillas, carillones y cascabeles, vigilada por un ejército de didgeridoos que añaden un aura mística al conjunto.
Lo primero que llama la atención es la disposición de los instrumentos: guitarras acústicas, eléctricas y una steel guitar, acompañadas de armónicas, teclado, banjo y bajo, colocados como si fueran un taller de creación sonora. Detrás de cada instrumento, el equipo técnico se mueve con precisión coreografiada: entrega a Xavier Rudd cada pieza en el momento justo, afina cables y controla niveles, asegurando que nada interrumpa la magia que está a punto de surgir.

Con los años, Rudd ha pasado de tocar con banda completa a este formato de one-man band, un estilo que exige virtuosismo y un riesgo constante. Él mismo lo describe como “el más complejo de su carrera hasta la fecha”. Esta gira europea, que comenzó en A Coruña y continuará por Valencia, Bilbao y Barcelona, confirma esa exigencia: cada instrumento tiene su lugar, cada sonido se recrea con precisión casi quirúrgica, y el directo mantiene la misma fuerza que sus álbumes. Si con Tash Sultana ya me maravillaba, aquí directamente me enamoro. Su capacidad de conectar madera y metal, de hacer que cada instrumento respire al mismo tiempo, es fascinante.
El juego de luces se convierte en otro protagonista: tonos cálidos para los pasajes íntimos, ráfagas de rojo intenso en los clímax, azul eléctrico para los momentos introspectivos. Todo parece pensado para que el público no solo escuche, sino también sienta y vea la música. Cuando Xavier Rudd aparece descalzo, como es habitual, la sala reacciona de inmediato. Viste un mono beige sencillo que deja al descubierto su físico atlético y los tatuajes tribales que recorren sus brazos. Sonríe, saluda y se sienta entre su arsenal de instrumentos. En segundos, la atmósfera cambia: el público, hasta entonces tranquilo, estalla en gritos y aplausos.

La primera nota de “Let Me Be” funciona como un saludo, una invitación a dejar la ciudad en la puerta. La canción avanza lenta, casi meditativa, y la sala se acomoda a su pulso. Inmediatamente enlaza con “Energy”, y el título no engaña: el público empieza a bailar, los cuerpos se mueven de forma natural. El primer momento de trance colectivo llega con “Culture Bleeding”, que combina batería y didgeridoo de forma hipnótica. Las luces se vuelven rojas y profundas, y el sonido parece resonar en el suelo. En el foso, los bajos del didgeridoo recorren el cuerpo del público; se siente la vibración hasta los huesos. La cámara pasa a un segundo plano: lo mejor es dejarla y observar. Rudd pasa de un instrumento a otro con naturalidad, construyendo en directo las capas que sostienen la canción. Pero también está la complejidad técnica: la respiración circular necesaria para tocar el didgeridoo mientras mantiene el ritmo de la batería es un espectáculo en sí mismo.
La noche se sumerge luego en un bloque más introspectivo. “We Deserve to Dream”, con la steel guitar, transporta a paisajes folkies y pausados. “Storm Boy” se convierte en el primer tema coreado de la noche, con ese icónico sha la la la que el público repite como un mantra. “Morning Birds” y “Messages” bajan el pulso, invitando a cerrar los ojos y dejarse llevar. Es un tramo de calma casi espiritual, donde los aplausos surgen solo entre canciones.

Con “Ball and Chain”, la atmósfera cambia: ritmos reggae, el teclado marcando el paso y el público acompaña con palmas. “Guku” y “Breeze” celebran la tierra: percusivas, alegres y llenas de vida. Finalmente, “Stoney Creek” devuelve el tono íntimo del folk, cerrando un círculo perfecto.
El gran momento llega con “Spirit Bird”. La Riviera se sumerge en un silencio absoluto, apenas roto por los cantos de pájaros que Rudd reproduce desde su loop station. Su voz emerge con fuerza, llenando todo el espacio. Esta canción es un homenaje a la lucha de los pueblos aborígenes australianos y, en directo, se transforma en una oración colectiva: el coro se repite como un mantra, primero suave y luego creciendo hasta envolver toda la sala. La intensidad parece hacer que la Riviera respire al ritmo de la música; aunque la canción termina, el coro se prolonga unos segundos más, suspendido en el aire.
Conectando con esa energía llega “Lioness Eye”, probablemente el clímax emocional del concierto. El didgeridoo retumba potente, las luces se vuelven feroces y Xavier Rudd ondea la bandera de los aborígenes australianos. Es uno de esos momentos en que la música trasciende, y lo que ocurre en el recinto se siente más grande que la suma de sus partes.

La recta final se tiñe de un tono festivo. “Come Let Go” invita a cantar a todo el mundo con ese toque reggae a la australiana, enlazando con “Follow the Sun”, su himno más reconocido, en un karaoke colectivo donde público y músico se funden en uno solo. “Shake It”, una de sus nuevas canciones, deja brillar su virtuosismo: cada capa vuelve a grabarse en directo, probando media docena de instrumentos, y el resultado es un muro de sonido impresionante.
El concierto entra en su fase final con “Magic”, etérea y onírica, interpretada al bajo, preparando el terreno para el cierre con “Where to Now”, su último single. La canción termina, las luces se encienden lentamente, y durante unos segundos nadie se mueve. La gente aplaude, grita su nombre, Rudd sonríe, da las gracias en castellano, abraza a su hijo Finojet (telonero de la gira) y abandona el escenario sin prisa.
Lo que deja atrás es algo más que un concierto: un lugar seguro, un espacio de comunidad y conexión. Rudd logra que sus actuaciones sean íntimas incluso con miles de personas alrededor. En Madrid, lo vuelve a conseguir. La música, la presencia y el ritual que construye en dos horas nos acercan a lo que todos buscamos en los conciertos y que hoy resulta tan escaso: emoción y respeto.
Fotos Xavier Rudd: Víctor Terrazas