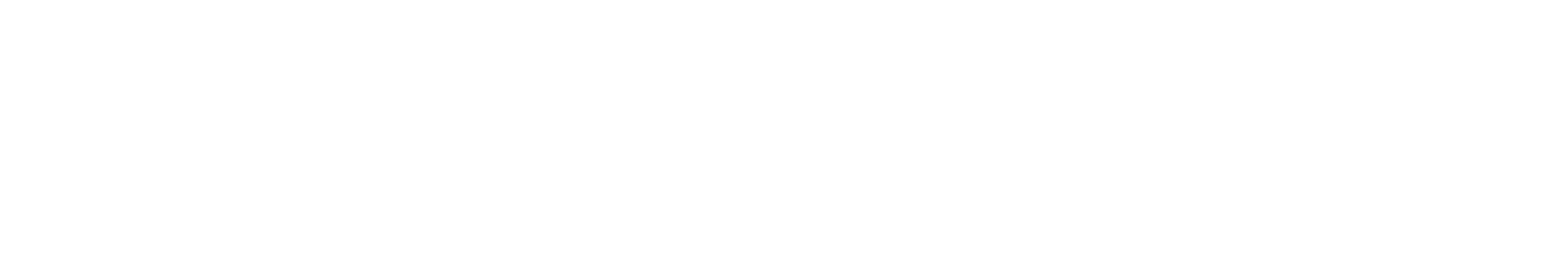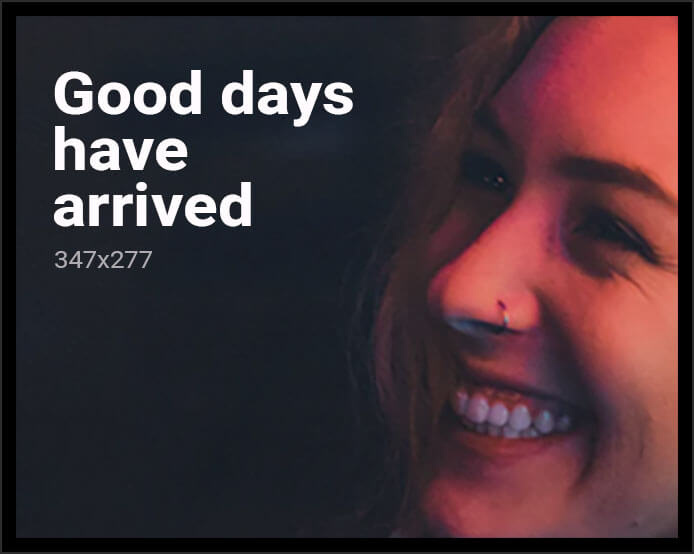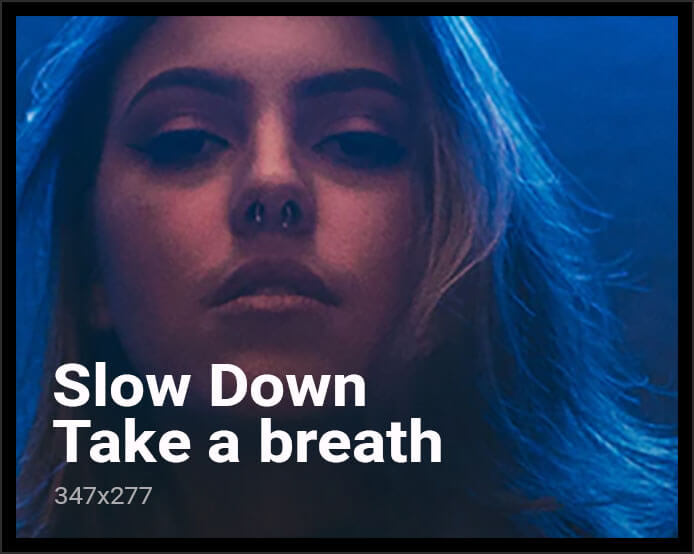Un libro que nos prepara para dar la batalla cultural y política
En un contexto de creciente polarización ideológica, en un contexto de mucha frivolidad mediática y virtual, en un contexto de liviandad discursiva donde además se nos olvida argumentar y utilizamos continuamente “en plan”, en un contexto en el que las razones y los argumentos son fundamentalmente emocionales, en un contexto de desprestigio político, son más necesarios que nunca libros como A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases de Jean-Philippe Kindler editado por Bauplan en un colección seriecero. Kindler es un joven artista satírico y presentador alemán. Calificado como agitador por el tabloide conservador Bild, se ha asegurado un lugar destacado como activista político en Alemania. Al final del libro el autor reconoce que escribiñó este libro “para expresar mi preocupación por aquellos que, debido a las pésimas condiciones de partida que les han tocado, ven drásticamente reducido su acceso a la buena vida y se les hace, además, responsables de ello”. Vale, viene fuerte. Veamos en qué consiste este ilustrativo ensayo.
A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases es un ensayo que propone situar al bienestar general por encima del individual, “para la izquierda debe volver a cobrar importancia el bien común, porque une a la inmensa mayoría: se trata de la pertenencia a una clase que no posee nada más que su propia fuera de trabajo, que intercambia por un salario”. Kindler propone cuatro escenarios en los que la izquierda debe dar la batalla ideológica por priorizar el bienestar común, cuatro escenarios que se deben repolitizar: la pobreza, la felicidad, la crisis climática y la democracia. Para ello, el autor busca nuevos conceptos sociales, al tiempo que se juzga a sí mismo, a su generación y a la izquierda, con la misma dureza con la que juzga a los conservadores y al capitalismo. Se refiere al pudor de la izquierda frente a lo utópico como una de las ventajas discursivas de la derecha porque les permite devaluar retóricamente toda aspiración a maximizar el bien común, relegándola al reino de los fantasmas ideológicos, de lo infantil o hasta de lo estúpido.
La necesidad de este libro radica en la capacidad que tiene para explicar procesos complejos de forma relativamente accesible y dotar al lector de argumentos para la defensa de valores e ideas progresistas. La repolitización de la pobreza es uno de los puntos más interesantes del ensayo, la idea de que “la pobreza es el arma de coerción más efectiva para forzar a la gente al sector de salarios bajos” se defiende de manera serena y contundente. El capítulo de la repolitización de la crisis climática tiene algunas ideas interesantes como la política de prohibición o la “libertad autoritaria” de Lepenies, y defiende que “la visión de la crisis climática como una tarea manejable por personas individuales oscurece el hecho de que la crisis está estrechamente ligada a las relaciones de producción del capitalismo y no puede ser superada dentro de ellas”. El capítulo de la repolización de la izquierda es más flojo y está demasiado centrado en el ámbito alemán. Si me tuviera que quedar con un capítulo, me quedaría con el que considero más rompedor por su claridad, aunque también está muy trillado en otros contextos y publicaciones: la repolitización de la felicidad. El discurso del autor en este punto está muy bien trabajado. El autor sostiene que “en el discurso público se establece insistentemente un vínculo directo entre felicidad y responsabilidad personal”, y debemos ser conscientes de que “la referencia constante a la posibilidad de ganar o perder en la carrera de la felicidad (…) debe entenderse como lo que es: lucha de clases aplicada desde arriba (…) El efecto directo de esta ideología es la menguante conciencia de clase de quienes se culpan a sí mismos de su propio sufrimiento”. Para concretar todo esto el autor señala algunas de las armas mediáticas que utiliza el neoliberalismo en su batalla cultural, “la glorificación grotesca del mindfulness, la meditación y el yoga puede sin duda cuestionarse desde una perspectiva ideológica”. De esta forma, Kindler nos invita a entender la felicidad “como una exigencia valorativa de carácter conservador que obliga a cada uno a ensamblarse de una determinada forma” y esto, en el discurso público “se traduce en la adquisición de bienestar culturales y emocionales” que establecen “nuevos mercados para bienes de valor ético (comprar productos orgánicos o visitar un restaurante vegano), bienes de valor emocional (practicar yoga y mindfulness) o bienes de valor narrativo (vivir en un hermoso apartamento en un distrito en el que los mensajes políticos están inscritos como ornamento en la pared de una cafetería)”. La puesta en claro de estos funcionamientos pretende evidenciar que “la felicidad y la autorrealización son bienes emocionales y culturales intangibles que ayudan a personas acomodadas a crear un estilo de vida singular propio”. Toma ya. Y a partir de ahí, el autor da un paso más en el discurso ideológico que defiende y termina diciendo que “el yo emocional es fabricado en masa a través de tecnologías culturales que ensamblan sujetos completamente implicados por su singularidad, haciéndoles útiles para el capitalismo”. Y quien aquí no esté viendo Instagram, que se abstenga de leer este libro.
El libro cierra un capítulo dedicado a la repolitización de la buena vida. Y en él, Kindler explica que “la vida, especialmente lo que yo entiendo como una buena vida, no consiste en recolectar experiencias como si se trataran de trofeos sino, antes bien, de una voluntad constante de rechazo radical, recordando al Bartleby de Melville, con un sentido político: “preferiría no hacerlo”. No hacer nada, detener el trabajo, quizá también el trabajo sobre uno mismo. Slavo Zizek adoptó la frase, convirtiéndola en un himno y escribió al respecto: a veces no hacer nada es lo más violento que se puede hacer”. En definitiva, “la política de la buena vida no va de conseguir lujos y excesos para todos, sino que se esfuerza por crear un sentimiento de seguridad colectiva a través del rechazo decisivo de lo mejor, lo más agradable, o lo más rápido”.
Como veis no os mentía al inicio de esta reseña cuando os hablaba de la necesidad de este libro. Supongo que tendrá un sesgo importante en sus lectores, supongo que muchas se acercarán a él por su provocativo título y solo los más politizados nos animaremos a leerlo. Pero quienes lo hagamos, saldremos mejor preparados de él para dar la batalla política y cultural al conservadurismo, al neoliberalismo y al capitalismo. Por eso es necesario.
¡Nos vemos en la próxima reseña!