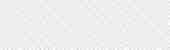Escolio a «La poesía del presente», de Sergio Muñoz
Por: i. e.
Codirector del Colectivo Editorial Mutante [@colectivo_ed_mutante].
Nota editorial:
Este es un escolio de este texto, escrito por Sergio en respuesta a este otro, escrito por Jacobo Santiago. Vale la pena también mencionar que comenzó como eso, como un ejercicio de profundización o despliegue de una idea enunciada por Sergio, pero se convirtió en otra cosa (o casi). Creo que es una especie de libelo o queja o ataque a los funcionarios de la Institución literaria (o del Estado literario, ¿cómo llamar a todo eso?). Creo que las preguntas que desataron Sergio y Jacobo podrían apuntar, en este momento, a tratar de darle forma al funcionamiento de esta Institución literaria, identificar a sus funcionarios en curso y a la gente que está detrás de los puesticos de estos últimos, los espacios sagrados de esta Institución, sus ritos de paso y misterios, etc. Desde hace tiempo leo y estudio, junto a varios amigos, las relaciones entre cultos, religión, Estado moderno, funcionarios y poetas. Un libro clave en todo esto ha sido el libro El funcionario poeta. Elementos para una estética de la burocracia, de Carlos Eymar, que recomiendo muchísimo, el cuento «El policía de las ratas», de Bolaño, además de los trabajos en torno al arte latinoamericano de Julia Buenaventura, que Alejo ha compartido generosamente conmigo.
Las gracias, en todo caso, son para el Alejo y el Sergio, quienes me ayudaron a pulir hasta el final este textico. También agradezco las lecturas de Tobi y de Damián.
He estado pensando en este punto[1] y en la apatía que nos causa cualquier cuestión técnica en la escritura de poesía. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, Sergio, y creo también que he participado de esa apatía o de esa ingenuidad. Pero también pienso que después de la vanguardia el poema moderno asume unos problemas nuevos, distintos a estos que enunciás, que podríamos llamar algo así como «problemas técnicos clásicos», es decir aquellos que tienen que ver con una idea clásica del verso y de la imagen en la poesía. Para enunciarlo desde ya claramente, lo que quiero decir es que toda experimentación formal es, primero, una experimentación política. O: sin el surgimiento de un nuevo «marco» político, no se puede gestar un nuevo marco de referencia para pensar formalmente las obras que hacemos.
Entonces, claro, en primer lugar, no hay un esfuerzo por entender este marco de referencia clásico del poema como problema artístico. Pero, luego, ese marco ya ha pegado un par de giros o de reterritorializaciones muy interesantes: claro, es el simbolismo, el cambio de siglo, el avance de políticas revolucionarias o radicales, como el anarquismo o el comunismo, las tecnologías de impresión, la aparición de la prensa, etc., la constitución de estos movimientos en las vanguardias, especialmente las latinoamericanas, como te decía, y así. Es decir, el libro de poesía se abre a caminos nuevos políticos, productivos y, por tanto, estéticos, donde se forma un nuevo marco de referencia. En este existen problemas nuevos que ya no se centran en la versología, la idea clásica de imagen poética o el concepto clásico de metáfora (que habría que aclarar con más profundidad).
Habría que pensar, entonces, en esos cambios políticos, productivos y estéticos que ofrecen la formación y consolidación de un nuevo marco de referencia para entender y escribir literatura. En el caso de la estética puedo explicarlo, de algún modo, con un paralelo: gracias a la transformación de la tradición narrativa en otra cosa, aparecen nuevos códigos de uso de los géneros discursivos, como si el relato se comenzara a pensar a sí mismo a través de todo tipo de géneros discursivos y, en ese delirio, se genera esa cosa monstruosa y maravillosa que llamamos novela. Creo que la poesía llega a esto con el cambio de siglo XIX-XX, es decir, la poesía se convierte en una estructura parasitaria, capaz de poemizar cualquier género discursivo, del mismo modo en que una novela noveliza cualquier género discursivo. Pensemos en la forma en que el texto se relaciona ahora con la página de manera plástica en los texto de Simón Rodríguez o en la ineludible obra de Mallarmé. Y, en ambos casos, estos cambios no pueden surgir sin un cambio en la manera de producir los libros, en la llegada de la prensa, en la masificación de los materiales impresos.
Esto implica, por supuesto, unos cambios fundamentales en la manera en que el lenguaje se usa para la escritura. El lenguaje se piensa a sí mismo a través del poema, o de la obra, pero también se totaliza de unos modos vertiginosos, nuevos. Esto juntalo a la liberación de las formas composicionales tradicionales, versales todas. Aparecen las formas en prosa y verso libre que provocan un cambio muy hpta en la estructura del poema, que ahora, más que nunca, debe tensionar de manera «exitosa» o potente la relación entre forma y contenido, como lo hacen las novelas (propiamente experimentales) que vienen de la línea cervantina y se empozan en otra actitud con la novela realista decimonónica. El material verbal ha ganado una plasticidad y una presencia insólita, vista antes de ese momento en lugares e historias particulares, como en toda tradición no occidental que, no en vano, van a ser los territorios de exploración de todos los modernismos del siglo XX: el cubismo y las tradiciones pictóricas y escultóricas en África; el modernismo anglosajón y su acercamiento a la poesía china o japonesa; las vanguardias andinas y su revitalización de los lenguajes amerindios, y con ello la «infección» de las epistemologías occidentales, y la germinación de estéticas, filosofías y formas de conocer caníbales, monstruosas, atlántidas (diría Héctor Hernández Montecinos, a quien estoy leyendo —preciso— escribir sobre todo esto).
Es decir, la poesía en este cambio es, como el ensayo y la novela, un género necesariamente experimental, lo que quiere decir —en resumidas cuentas— que la autoría debe entrar en contacto con el contenido, con el pulso o con el territorio de modo que su forma composicional siempre emerja en coherencia estructural con este. Gestación de dominios y autorías. Gestación de territorios y las políticas que los hacen posibles, pero ya vamos a esto. Recuerdo hace poco que me mandaste una cita hermosa del Bělič que decía que él estudiaba el idioma español como material del verso. Creo que es una forma hermosa de resumir la actitud clásica (no sé si clasicista) del poema como problema artístico. Yo diría que el problema «moderno», por llamarlo de un modo deleuziano (cf. «Del ritornelo»), que se constituye en el siglo XX, tiene que ver con la apertura de ese material, pues ahora es inconmensurablemente más amplio, aterradoramente más amplio: «el material del verso» son un conjunto de géneros, de formas, de lenguajes enormes. Apertura hacia el cosmos, como Deleuze y Guattari (cf. otra vez: «Del ritornelo»). Por supuesto, esto es lo maravilloso del arte del siglo XX, que a las patadas y a veces de maneras muy dudosas o extrañas, la «obra de arte» reclama el cosmos y sus fuerzas, compuestas por mundos por fuera del marco tradicional europeo-heteronormado-colono-patriarcal, etc., etc. Esto quiere decir algo que todo escritor o escritora sabe, así sea de manera más o menos clara: existe una posición política en el uso del material verbal, del lenguaje.
Es una simplificación grandísima todo esto, como te imaginarás, pero entonces, claro, lo que quiero señalar es la violentísima desterritorialización de la poesía: sus códigos clásicos se deshacen ¿y qué queda? Creo que la mejor manera de explicarme es con esa imagen nietzscheana del «superhombre»: una subjetividad capaz de deshacer los códigos morales y éticos que lo condicionan para, desde un lugar terrible, por desértico quizá, crear unos nuevos códigos. Creo que aquí, justo en este momento en que el o la poeta se sienten a la intemperie, es cuando se dejan atrapar de nuevo; el poeta no puede hacer de sí nuevamente unx niñx (para seguir nietzscheanos). Aquí estoy refiriéndome a las transformaciones políticas que acompañan este cambio profundo en la poesía y sus marcos de referencia y organización, ques lo que me tiene ahorita escribiendo todo esto. No hay transformaciones estéticas que no tengan, de fondo, una política que cohesione las funciones y sentidos que un tiempo y un espacio asignan al arte.
Hay un espacio «libre» que queda con la caída de las pretensiones clásicas, y en este espacio se quedan los y las poetas; no hacen nada, solo dejan que la moda o las condiciones de mercado o el miedo o el Estado llenen por ellxs ese vacío. Ques lo mismo a decir que no se ocupan de construir unas políticas que reordenen el mierdero que quedó y se sienten cómodxs con la política imperante que es, casi siempre, una política desagradable, frontalmente facha en el peor de los casos, y en el mejor a duras penas una especie de socialdemocracia de la Institución literaria. ¿Sí me entendés? Es decir: todo el tiempo queremos instaurar un nuevo campo literario, unas nuevas dinámicas de organización y estructuración del poder entre escritorxs, editoriales, lectorxs, etc., pero realmente ¿qué tan imaginativos políticamente estamos siendo? Incluso: ¿qué tanto vale la pena seguir peleándose o compitiendo por acceder al campo literario (rolo o colombiano o de Chapinero)? Es como si, en el fondo, todxs en algún momento solo pudiéramos aspirar, como mucho, a ser parte del Estado, a ser un funcionario público más. Jueputa, yo no quiero trabajar en el Estado. Ni por el hpta. Ni ser un secretario de cultura ni ninguna de esas mierdas. Me da pavor terminar metiéndome en ese juego, mano.
Vos y yo, como muchxs, sentimos que algo puede recodificarse, que se puede generar un nuevo territorio para la escritura de poesía si nos preocupamos por ciertos problemas técnicos clásicos de una manera nueva, es decir: una manera comprometida, política y éticamente, con nuestro momento (en el fondo esto quiere decir que hay que inventarse nuevas formas de leer). Por eso, el asunto estético y el político son inseparables. Por eso la crítica literaria que solo se ocupa de lo formal es tan sospechosa (como la crítica de arte de Clement Greenberg, patrocinada por la CIA). Los problemas técnicos clásicos, aun leídos de manera novedosa, no son suficiente, y aquí temo por tu argumento, porque puede abrir una pequeña grieta para recibir una respuesta del tipo: «sí, señor anciano, el poema sigue siendo un problema de métrica y de ritmo», cuando vos y yo queremos decir otra cosa, queremos decir que vale la pena muchísimo tener en consideración estos problemas técnicos (ya no clásicos solamente, sino técnicos a secas) desde ese nuevo marco de referencia «moderno» o contemporáneo, ya no «clásico» o meramente romántico. Esto puede hacer germinar una poesía preocupada por las fuerzas de resistencia de los territorios, por ejemplo, por las fuerzas que son el cosmos (ver, nuevamente, «Del ritornelo»). Son estas fuerzas y la mano de obra de las autorías en relación las que pueden consolidar unos materiales nuevos, unas obras de poesía nuevas, es decir peligrosas, amenazantes para las fuerzas de aceleración del capitalismo y del asesinato y la mezquindad.
Es decir: quizá la manera más triste de no preocuparse por cosas como el ritmo o el metro o etc., es la manera imperante: la de la ingenuidad, la del o la sujeta que no han visto que este cambio de paradigma trajo consigo la enorme responsabilidad de atender al pasado con más atención, es decir, entender el pasado del poema como un territorio que se está reformando. Y, pana, a mí esto me raya, porque ele me enseñó, entre otras cosas, que la ingenuidad, llegado cierto punto, es profundamente perversa, como la de un gomelo metido en su burbujita de privilegio. Me está costando aclararme aquí, pero lo que quiero decir es que yo creo que puede hacerse una gran poesía sin que estos problemas técnicos aparezcan, pero SOLO con la condición de que, en su lugar, haya un marco o un territorio tan poderoso, consistente e imaginativo, como para que estos problemas DEJEN de importar. Digámoslo así: la poesía puede conjurar mundos nuevos, pero mundos que ya reposan en ella, que están ahí potencialmente, vibrando, casi pidiendo que les demos un grado mayor de existencia. Hace poco hablaba con Héctor Hernández y hablábamos de la capacidad que tiene la poesía (revolucionaria, para mí) de fundar nuevos tiempos y de contrarrestar la Gran Aceleración (como él mencionaba al citar a Jorge Riechmann) del capitalismo global que vivimos. Estas fuerzas revolucionarias en la poesía y en el arte han sido continuamente sofocadas por la CIA o por el Estado de turno, por las fuerzas del capital. No es una mentira para nadie que las represiones que sufrieron durante la Guerra Fría miles y miles de personas tuvieron un impacto profundo en las organizaciones culturales, en las expresiones artísticas politizadas (como pasó con artistas como Débora Arango, Kahlo, Wilfredo Lam, etc.).
Para fundar nuevos tiempos, capaces de acoger mundos menos horribles, hay que andar mucha trocha, es decir toca experimentar demasiado, o hay que haber sufrido de algún golpe en la vida tan jevi… yo no sé… como los que uno siente en obras como las de Zurita o en los poemas en prosa de César Vallejo o en libros como El pez de oro o etc. La experimentación formal fuera de la experimentación política es un divertimento. No estoy diciendo que el divertimento sea malo o bueno, pero no alcanza… ¿Sí me entendés? Porque el asunto aquí es ese: no somos ni Zurita ni Vallejo ni Churata ni Marosa ni etc. Y esto, bien visto, es lo mejor que podría pasarnos si asumimos un compromiso y una atención «real» con el mundo que estamos viviendo. Aquí claro que estoy hablando de compromiso político o de formación de una actividad política seria de verdad que, en uno de los terrenos que nos compete, implican cosas como radicalidad en las formas de producir los libros o en las formas en que nos leemos mutuamente (entre otras cosas, leernos sin ofrecer concesiones al funcionario público de la escritura dentro de todxs, preocupadísimo por cuidar su sueldito simbólico o real, su privilegio de burócrata con influencia). La escritura, sin duda, terminará por coagular estos compromisos, pero no solo eso, sino también las formas que asumirán nuestros libros y, más aún, nuestras obras, entendiéndolas como proyectos más amplios y radicales. Los cambios en el terreno de la producción, por lo tanto, ayudan a formar mejor este comentario: ideas tan hermosas, por estar llenas de vida, como la de la edición artesanal o la «soberanía editorial», que Juan Biermann ha compartido conmigo y con otrxs, tienen que ver necesariamente con todo este cambio en los marcos de referencia para la escritura y lectura de la poesía. Quizá este asunto sea para nosotrxs cada vez más urgente de ser pensado, pues con la configuración de los ecosistemas fanzineros y su posterior captura y gentrificación, los problemas de producción editorial y literaria cobran un matiz nuevo que no era tan común antes, cuando no era tan sencillo producir nuestros propios libros en casa o en talleres cooperativos. O, mejor, la hiperindividualización que caracteriza a nuestro sistema económico ha permitido que haya más artistas que hacen sus libros solos y menos cooperativas editoriales, como antes había en torno a procesos sindicales o de resistencia obrera. Somos más capaces de producir libros, pero menos capaces de organizarnos políticamente; es decir, somos más capaces de producir sin poner en riesgo el sistema de clases, de precarización laboral y explotación, que de combatir estos horrores frontalmente. Pero esto sí tiene que charlarse en otro espacio que no es este.
Volvamos: me parece que las obras más hptas del siglo pasado cumplen con esta especie de tarea de atender a su contexto histórico y formular un nuevo marco de referencia político para, a partir de ello, hacer su obra (que no es poco, como he venido diciendo). Estas cosas son capaces de mostrarnos también cómo incluso este marco «moderno» ya no es suficiente para atender al horror y al miedo y a la miseria que vivimos. Nos ofrecen la posibilidad de gestar unos nuevos, necesariamente más radicales que los «heredados» por la Institución literaria, es decir los viejitos cacrecos de turno en el poder, los reales funcionarios de la escritura y el Estado literario. Toda discusión política en estos espacios parece reducirse al enfrentamiento de partisanos de la literatura, de grupos de gente que quieren heredar el puestico de poder en el Estado o Institución literaria. No hay confrontaciones reales, reina un amiguismo proselitista asqueroso, reina el deseo de pasar por la Institución para ocupar durante el tiempo que sea posible un lugar de privilegio, un oasis de horror. Yo soy un hijo de la «clase media» colombiana y, por tanto, sé lo que es desear este oasis. Mi pregunta es: ¿por qué seguir deseándolo? O incluso: ¿qué escrituras surgen de este deseo, de este juego político entre roscas y próximos alcaldes y concejales y funcionarios literarios? Una escritura horrible, sin duda, socialdemócrata como mucho. ¿Dónde quedó el ánimo de nuevos tiempos, más justos, más alegres?
Por supuesto, hay obras hoy en día que se han despegado cada vez más de esos marcos de enunciación de mierda que siempre reúnen todas las miserias y mezquindades que alienan a la gente, es decir que cada vez hay más arte menos gomelo, menos ingenuo políticamente, más libre de cualquier pretensión estatal, menos pene [es decir menos «masculinista», Jacobo…], más marica y raro, más negro, más indio, más caníbal. Aunque cuando digo «más», no hablo de cantidad, sino de intensidad… porque no sé si realmente haya más gente en esas, pero sí siento que hay gente más intensa, rebuscando entre el pasado, además, a otra que en sus días fue tan intensa como necesitamos ahora serlo (detectives salvajes y todo eso).
Para cerrar: yo siento que es muy difícil vivir atentamente y, a partir de ello, escribir una obra que germine de esa atención y compromiso, porque atender al mundo es horrible, hay mucha gente esforzándose por dominar a otrxs, mucho dolor y violencia, y también muchas cosas demasiado hermosas; y es aún más difícil comprometerse, es decir, asumir una actitud radical frente al horror y a la belleza atendida, para que el horror y la violencia cada vez sean menores y podamos vivir todxs de maneras más alegres. Aquí es donde yo siento que todo se desvirtúa: dar el salto para hacer de tu vida un poema tiene que ver más con esta atención y compromiso, que con ser un ser humano insufrible de tan desesperado por figurar como artista o rarx o como gente cool, porque ser artista o ser popular o ser unx escritorx de éxito implica muchísimas veces hacer concesiones con el horror y la violencia que la poesía de verdad ataca. Yo creo que esto es lo que insinúa el Rubén: si de nueva poesía, radical, excéntrica y distinta, se trata, Jacobo no termina de dar un paso más allá de Teusaquillo, del lugar políticamente más correcto y webón de Bogotá.
[1] Me refiero a este punto anotado por Sergio: “3. Para continuar con el punto 2, hay un descreimiento poco crítico ante la pregunta por el verso, por su composición, por la relación con el material verbal que se tiene al escribir. No es raro escuchar, notar o ver en varios post de Instagram, textos inaugurales o manifiestos o conversaciones afuera de un evento, la apatía que se le tiene a asuntos fundamentales como la métrica, el sonido, los acentos, en síntesis, el ritmo en la poesía, lo mismo que la importancia de estos asuntos en tanto funciones y partes de la calidad y expresividad del poema. En la mayoría de los casos, si no en todos, ¿qué resulta de eso? Prosa + enter. Cuando se arriesgan, prosa + enter, pero con espacios amplios entre el verso. Un esfuerzo volcado solamente a cambiar las palabras de antes por palabras de moda. Y sí, ojalá surja alguien capaz de demostrar con mediana gracia, aunque sea que la prosa + enter tiene un valor estético mediano, por lo menos”.